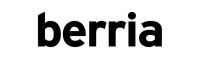Etena!
GetxoPhoto 2023
Desde el 01 de Junio 2023
Al 15 de Junio 2023
A principios de 2021, un temor se instala entre las élites económicas. Millones de trabajadores empiezan a desertar de sus puestos de trabajo, primero en Estados Unidos, donde las cifras alcanzan los 4 millones de personas al mes, y poco a poco también en Europa. Apodado La Gran Dimisión, el fenómeno se interpreta como un efecto del confinamiento que ha provocado algo inédito en el occidente postindustrial: la interrupción del ritmo productivo. De un día para otro, existe un tiempo para pensar, tomar perspectiva y reevaluar las prioridades. Se libera el espacio mental. Psicólogos y sociólogos consideran que ese excedente de tiempo, esa inmensa e imprevista PAUSA! global, está en el origen del abandono masivo del empleo que afecta indistintamente a trabajadores con salarios altos y a los más precarios. Al parecer, la motivación no son las condiciones económicas sino el desgaste emocional.
La tendencia, que no ha desaparecido del todo, nos dice algo importante sobre el potencial político de la pausa. En estos tiempos de prisas, hiperproductividad y conexión permanente, donde hasta el ocio se ha vuelto eficiente y parece que no existe un reducto de vida que no haya sido conquistado por la rentabilidad, parar —o estar presente de otra forma— se ha convertido en un gesto revolucionario. Ya no basta con el moderado "Preferiría no hacerlo" de Bartleby el escribiente, el diligente oficinista imaginado por Herman Melville a mediados del XIX que deja de ejercer sus tareas con serenidad. Hoy, el deseo de parar se expresa de forma rotunda y se perfila como, tal vez, la única manera de resetear el sistema.
El mundo no puede detenerse
Aunque la digitalización ha traído un cambio de escala, el mito de la productividad nos acompaña desde hace mucho. La arraigada creencia de origen cristiano de que la pereza es un pecado capital no nos ha abandonado. Descartes, Hume o Locke definen al hombre moderno como un hombre siempre ocupado, entregado en permanencia al proyecto civilizatorio del progreso. La vida contemplativa y la lentitud están destinadas a las mujeres y los débiles, ajenos al desarrollo económico e intelectual. Desde entonces hasta hoy, los hiper-productivos son los nuevos héroes, una idea que trasciende el mundo laboral. Como señala Alain Corbin en su Historia del reposo, ese es uno de los cambios entre la época moderna, cuando la productividad estaba circunscrita al trabajo, y la contemporánea, cuando el descanso mismo se ha convertido en una industria. Para Corbin esto coincide con un cambio en el significado social del reposo, que ha sido progresivamente sustituido por el mercado del relax y el entretenimiento. Parar ya no es no hacer nada, es cambiar unas actividades por otras.
La sobrecarga es general. Tanto el trabajo como las relaciones personales o el llamado "tiempo libre" —que no lo es—, está sometido a una lógica de eficiencia y debe efectuarse en modo multitarea y de forma acelerada. Hacer mucho, a la vez y muy rápido es la única forma de controlar el FOMO (Fear of Missing Out), el síndrome contemporáneo que expresa el miedo a perdernos lo último, lo que sea, nos interese o no: la serie del mes, el escándalo de la semana, la story del día. No descansamos ni cuando descansamos porque todo lo que hacemos debe tener una finalidad. Escuchamos los audios de nuestros seres queridos a una velocidad acelerada porque no tenemos tiempo para sus silencios ni sus dudas. Queremos llegar a todo pero tenemos la sensación de no llegar a nada.
Paradójicamente, el exceso de actividad anestesia. La sobredosis de estímulos crea un efecto túnel que nos coloca en los raíles de la inercia y nos impide tomar decisiones nuevas. Según la investigadora Brigid Schulte, mientras que el reposo activa las redes neuronales de la creatividad y multiplica la capacidad de respuesta, la falta del mismo disminuye nuestro cociente intelectual hasta 13 puntos, reduciendo el aprendizaje y la concentración. Jonathan Crary, autor de 24/7. Capitalismo tardío y el fin del sueño, recuerda que la privación de descanso impacta en las capacidades físicas y cognitivas pero también provoca una pérdida del sentido de identidad. Es una forma extrema de desposesión que captura bien el concepto de burnout, término que se usa para describir ese indeterminado malestar contemporáneo y que se traduce literalmente como "quemado": un tipo de fatiga que no solo es corporal sino psíquica. Por eso no sorprendió cuando el CEO de Netflix dijo que su principal competidor no son las otras plataformas sino el sueño de los usuarios. Puesto que no hay nada peor para los negocios que las franjas económicamente muertas, el consumidor perfecto es aquel que no descansa.